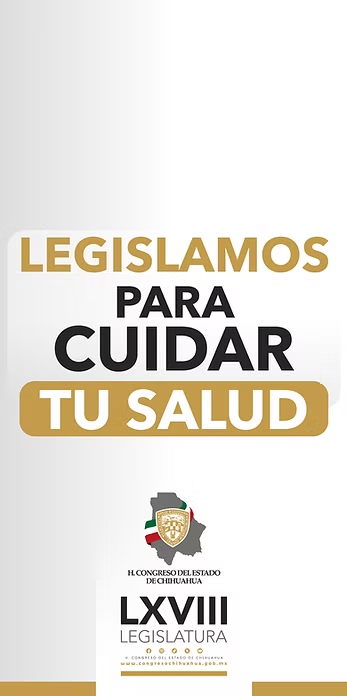¿Demasiados libros? No siempre
Hay trabajos que ofrecen una visión realista y documentada para indagar en los desafíos de la sociología, la filosofía y la política educativa real. La obra de Juan Manuel Moreno y Lucas Gortazar apunta en esa dirección

Hace más de medio siglo, antes de la revolución tecnológica, el poeta y ensayista Gabriel Zaid publicó una obra de culto, Los demasiados libros (Anagrama, 1972), en la que, entre otras cosas, pronosticó que como la producción se multiplicaba en proporción geométrica y los lectores en proporción aritmética, “de no frenarse la pasión de publicar, vamos hacia un mundo con más autores que lectores”, aunque en algunos países, España por ejemplo, parece que los lectores gozan de cabal salud.
Como el fenómeno sigue viento en popa (se habla de que se editan entre 90 mil y 200 mil títulos anuales en Iberoamérica) parece lógico que uno aborde las novedades en ciertos campos como la educación, que es el mío, con cierto escepticismo. Por un lado, porque la comunidad de investigación educativa tradicional es muy cerrada y endogámica: escriben entre ellos y para ellos; para las revistas arbitradas o para citarse unos a otros (no hace falta recordar los escándalos recientes), y todo eso hace muy predecible lo que publican. Y, por otro, porque esa investigación -buena, regular o mala- es abundante: en junio de 2025, Google arrojaba 4.2 millones de resultados a la entrada “reformas/cambios educativos” y Scopus mostraba, en su página en inglés, casi 20 millones de artículos indexados en la materia. Desde luego, no sabemos a ciencia cierta qué parte de esa producción ha tenido de influencia, incidencia e impacto reales.
Por fortuna, hay trabajos que han evitado la trampa frecuente de que “problema estudiado es igual a problema resuelto” y ofrecen una visión realista, documentada y con extenso trabajo de campo en numerosos países de todas las regiones para indagar en los desafíos de la sociología, la filosofía y la política educativa real e intentar explicar donde estamos parados. Educación universal. Por qué el proyecto más exitoso de la historia genera malestar y nuevas desigualdades (Debate, 2024), de Juan Manuel Moreno y Lucas Gortazar, apunta en esa dirección. Veamos.
Se trata de una investigación detallada, minuciosa, muy cuidadosa técnicamente, con un planteamiento claro -si el ideal de la educación universal ha fracasado o si solo es una crisis de crecimiento-, sin distraerse en interminables disquisiciones pedagógicas, neurológicas o pseudocientíficas de todo tipo. Para abordarlo, desmenuza sus componentes usando casos concretos de tendencias o reformas en países muy diversos y luego proponiendo una aproximación basada en datos, evidencia y hechos para ilustrar la argumentación. Con ese instrumental, Moreno y Gortazar condensan la interrogante central -si la educación para todos sobrevivirá o de plano bajamos la cortina- y entonces el reto es que “la sociedad crea que la educación” puede ser “un juego de suma positiva ilimitada” donde todos ganen, incluso los descontentos y los desencantados, tipologías que usa el libro.
Unos enfatizan los bienes del aprendizaje, su potencial como motor del ascenso social, añoran la época en que los estudiantes podían “resolver integrales y recitar a Virgilio en el latín original” y por supuesto el temor de que las nuevas generaciones salgan peor preparadas que las de sus padres. Y los otros deploran la inequidad, la meritocracia, las desigualdades en el acceso a la buena o la mala educación, la pobreza y al final que el sueño de la educación universal haya resultado paradójico: masificación versus calidad, aprendizaje versus credencialismo, tecnología o enseñanza.
Hay dos capítulos en los que conviene detenerse: la meritocracia y la industria de la posverdad, la polarización y el bulo. Y luego hablar de otras en la charla. El primero de ellos trata una cuestión crítica, en especial en los últimos años y acentuada por la “célebre diatriba” de algunos autores, Michael Sandel por ejemplo, que consiste en preguntarse si el ideal meritocrático (esfuerzo, trabajo, disciplina, talento etc.) subyacente al contrato educativo está en crisis y no ha hecho, sino generar más desigualdad porque deriva de la cuna, los genes o el código postal, y entonces hay que corregir las distorsiones mediante acciones hacia las “identidades diferenciales” que destierren las barreras de entrada y todos quepan. Por supuesto, la vida real es bastante más complicada, pero lo que está claro, proponen Moreno y Gortazar, es que “sin meritocracia puede que vuelva ese mundo en el que solo hay que molestarse en nacer para merecer tantos bienes”.
Pues bien, esta es una discusión tan actual como fascinante que va mucho más allá de la escolaridad, los aprendizajes o la educación universal. Las palabras mérito y esfuerzo se han vuelto hoy casi heréticas. No me refiero a la noción de meritocracia bien tratada en el libro y muy debatida ahora, ni tampoco a su opuesto, el “pobrismo” franciscano como consigna política u opción evangélica, sino a lo que está en el sentido común y la sabiduría popular: el conjunto de valores y cualidades personales, del carácter y el temperamento que contribuyen a construir trayectorias vitales meritorias y el papel que pueden jugar (o no) las políticas públicas (y cuáles) para potenciarlas.
En esos pliegues entran variables como el crecimiento y la productividad de la economía, la competencia de los gobiernos, la calidad de las políticas públicas, la coyuntura internacional, en suma, un sinfín de externalidades. Entonces, si el crecimiento fracasa o no logra beneficiar a los más, se necesita un “chivo expiatorio” que puede ser el mérito, y surge el incentivo de adoptar políticas cautivadoras para la galería, pero estériles en las soluciones de fondo. Y como algunos de los instrumentos tradicionales de la movilidad -los años de escolaridad, por ejemplo- no parecen estar ofreciendo los resultados deseables para todos, entonces, siguiendo esa lógica, hay que obturar los mecanismos de ascenso y facilitar los de descenso mediante políticas populistas que puedan crear el espejismo de una aparente igualdad sostenida con alfileres que, más temprano que tarde, colapsan. En suma, según los adversarios del mérito, la solución rápida es derribar la cultura del privilegio, para edificar otra basada en los atajos para el crecimiento y el bienestar que, supuestamente, el mérito y el esfuerzo no han proveído. El problema con esta tesis, como dice Ricardo Lagos, el ex presidente socialista chileno, es que “la experiencia muestra que no existen esos atajos”.
Es cierto que hay un ambiente muy extendido de pesimismo, por momentos apocalíptico, que pone en duda entre otras cosas las premisas con las que habitualmente las personas y las sociedades buscaban mejores niveles de vida, e intenta sustituirlas mediante un acto de contrición que a ratos se asemeja a una especie de odium theologicum abrazado por muchos con la fe del converso, para crear una narrativa por virtud de la cual todo lo que se hizo está mal, hay que expedir el acta de defunción y andar de nuevo el camino beatífico de las políticas compensatorias. Pero, como sugieren bien los autores, esa no es la ruta; de hecho, es posible moverse con mecanismos mucho mejores e incluso más meritocráticos. El camino hacia ese punto fino no es fácil, pero, como dice Carlos Peña, “hay diferencias sociales aceptables si son producto del mérito. Si no las hubiera, ¿por qué enseñaríamos a nuestros hijos que el esfuerzo importa? El misterio consiste en que no sabemos qué parte de nuestra vida es el fruto del destino y qué parte resultado de nuestro esfuerzo y nuestra voluntad”.
El otro tema, igualmente fascinante, es lo que los autores denominan la industria global del bulo y la mentira que está en la base de populismos, autocracias y deterioro democrático, de identidades tóxicas y extremismos religiosos, y peor aún del desmantelamiento de los conceptos ilustrados de “racionalidad científica, igualdad y libertad”. O en pocas palabras: la renuncia a la sensatez, la inteligencia, y su reemplazo por el “orgullo de no saber, el orgullo de ignorar”. Por tanto, el acto de pensar y reflexionar ha sido desplazado por la posverdad, por la cancelación y el wokismo, y las supuestas amenazas a identidades muy singulares que, como dicen los autores, pueden ser una vacuna, una palabra o un listón en la solapa, lo que a su vez es caldo de cultivo para derivas más próximas a la irracionalidad y la demencia que a la educación o la ilustración.
Frente a ese panorama, ¿qué puede hacer la educación universal? Por lo pronto, según cita este libro, “ver lo que queda por hacer”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
¿Por qué estás viendo esto?
Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Please enable JavaScript to view the <a href=”https://disqus.com/?ref_noscript” rel=”nofollow”> comments powered by Disqus.</a>
Más información

¿Qué Papa para qué iglesia?

México, entre la confusión y la mediocridad
Archivado En
- México
- América
- Latinoamérica
- Libros
- Sociología
- Filosofía
- Educación
- Literatura